#columna #newsletter
Nuevos Medios, Viejas Preguntas
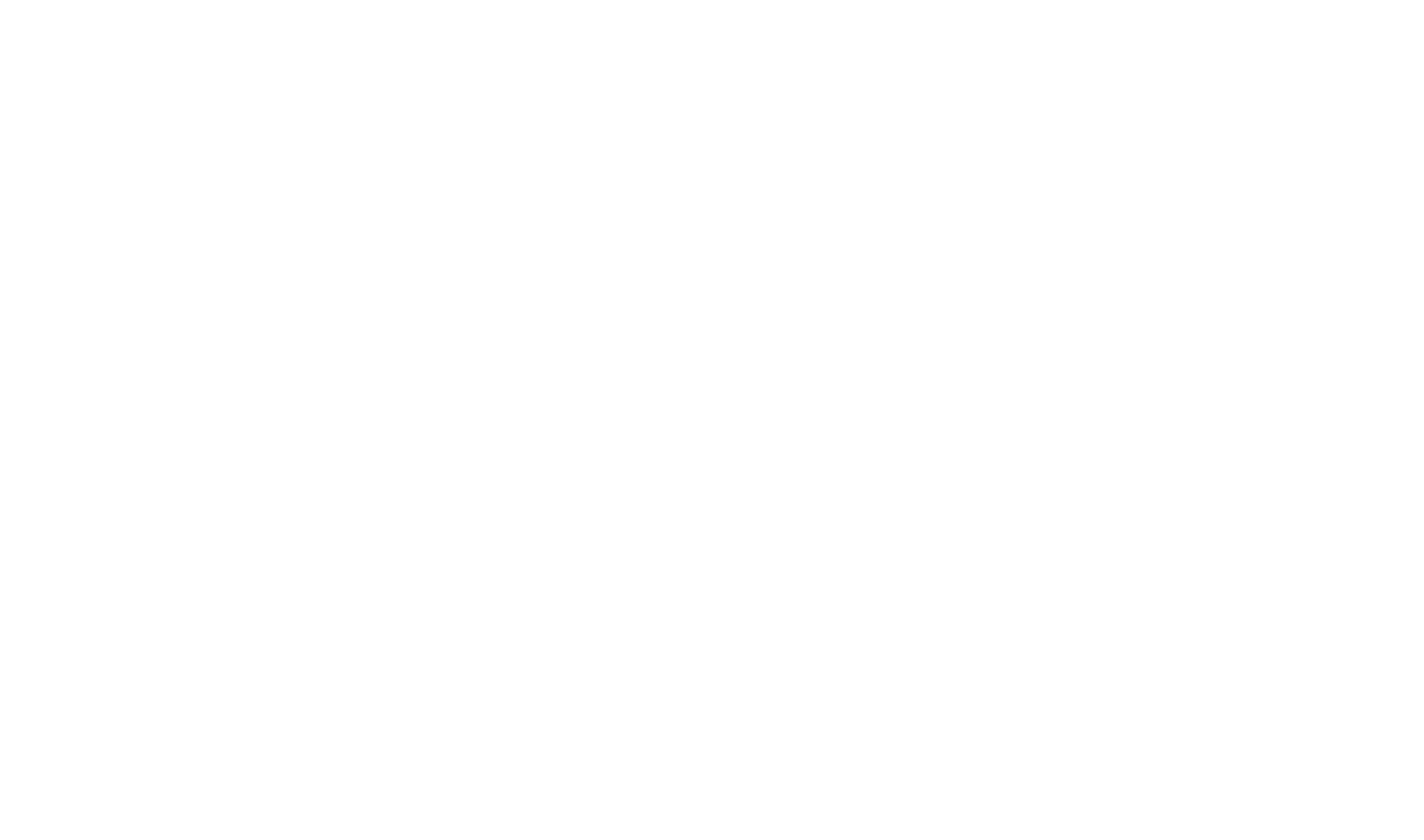
Nuevos Medios, Viejas Preguntas - nº 012
¿Han estado alguna vez frente la sospecha de que alguien cuyo nombre no arroja resultados en Google tal vez no exista? Quiero decir, pensemos en alguna necesidad hipotética o un mero impulso por saber qué información puede arrojar un buscador detrás del nombre de una persona:
Desde algunos años a esta parte lo más frecuente es que el resultado nos arroje una serie de informaciones asociadas a cualquier nombre ingresado al universo en línea. Mucho más si ese nombre es un nombre muy corriente que no podemos vincular en la búsqueda a alguna otra cosa. Si el objeto de nuestra hipotética búsqueda fuese "María Gómez" posiblemente el desafío residiese en saber cuál de las decenas o centenares de "Maria Gómez" que nos devuelve la red es la persona que buscamos. Si la hipotética búsqueda ingresada fuese "Teófilo Erkoreka" nos veríamos demasiado tentados a inferir que no existe alguien con ese nombre porque la búsqueda no arroja ningún resultado preliminar de una persona con ese nombre.
Es cierto que Teófilo nunca fue un nombre muy corriente y menos aún en nuestros días. También que suele encontrarse más frecuentemente asociado a apellidos castizos que a apellidos de origen vasco. Pero ¿acaso la ausencia de un registro online nos asegura su inexistencia? No. Y también sí. Tal vez la respuesta a esta interrogante dependa de qué entendemos hoy por existencia…
A través de la historia las sociedades organizadas fueron implementando diversos mecanismos de reconocimiento de aquellos individuos que las conformaban. Desde los rudimentarios censos de la Antigua Roma y las numerosas comarcas de su Imperio a los procesos de documentación civil que fueron sofisticándose en el tiempo. De aquellas libretas de papel con un nombre anotado en ellas, y un sello que certificaba la autenticidad del las mismas, a las tarjetas de plástico con huella dactilar y chip incorporado, todas han sido formas de ordenar la identificación de los individuos que integran una determinada red de organización social. No solo permitía y permite acreditar oficialmente a una persona en tanto individuo particular sino también el reconocimiento de su existencia frente a una sociedad organizada.
Permítame decirle que Ud. no existe…
El mundo organizado que hemos decidido construir -o al menos lo que fue derivando de nuestras decisiones- lleva a un extremo la idea de "otredad", del otro como ser que valida nuestra existencia. Esto siempre fue así, claro. Sé que soy porque hay un otro que no soy.
Pero desde el momento en que comenzamos a construir sofisticados métodos y estructuras de organización social, más de un individuo en el mundo se ha enfrentado a la surrealista experiencia de escuchar cómo otro individuo le informa que "no existe" por el mero hecho de estar indocumentado. Por supuesto, la existencia concreta de alguien no se valida en un documento. Pero sí es cierto que hemos construido organizaciones sociales que requieren una identificación documentada para acceder a los beneficios y obligaciones que presupone integrar y pertenecer a un colectivo organizado. Y si bien no me ha tocado personalmente, puedo asegurar que acreditar la propia existencia frente a una sociedad organizada va mucho más allá de presentarse diciendo "Yo soy, y estoy aquí frente a Ud. como prueba irrefutable de ello".
¿O sí?
Hoy se da la paradoja de que es muy difícil creer en la existencia de alguien cuya identidad no tiene el eco de un perfil online pero no es tremendamente sencillo atribuir existencia a identidades falsas por el simple hecho de presenciar un perfil online bien construido. Sumemos a eso la idea cada vez más asentada de que conocer las huellas digitales de un individuo o entidad equivale a conocerla.
La identidad digital no solo no equivale a la identidad 2.0 de una entidad física, tampoco se relaciona en número ya que una misma entidad física puede tener muchas identidades digitales diferentes y coexistiendo al mismo tiempo.
Pensamos en la idea de avatar como la representación gráfica de un usuario. Pero ese concepto, cuyo origen se remonta al hinduismo y las distintas encarnaciones terrestres del dios Visnú, también comprende la personalidad que se ejerce respecto de una identidad digital. Es decir, un avatar no tiene por qué ser necesariamente una idea alejada en extremo de nuestra verdadera identidad, puede ser concordante con ella. Tanto que, si decidimos mirarlo con honestidad, no hay representación digital de nuestra identidad que no sea en algún punto la representación de una parte de nosotros o incluso la puesta en escena de una breve ficción sobre nosotros mismos.
No es un secreto para nadie que por lo general nos vemos mucho peor que lo que muestran nuestras fotos de Instagram, que somos mucho menos ingeniosos que nuestra última observación en Twitter o que tenemos un recorrido laboral o profesional menos coherente de lo que muestra nuestro perfil de LinkedIn.
Nuestras identidades digitales nos permiten elegir quiénes o cómo queremos ser a cada momento. Con una libertad y plasticidad mayor a la que nos podemos permitir en nuestras identidades físicas, tan llenas de condicionamientos más difíciles de enfrentar y reconocer.
La identidad digital nos permite más que nunca ofrecer una versión editada de nosotros mismos. Pero también con huellas más perennes, más difíciles de lavar en el implacable olvido…
Tal como ocurre con una bolsa de plástico en el mar, las identidades digitales van dejando un sedimento de información que lejos de degradarse y reconvertirse va fosilizando partes de uno mismo en el gran océano de la información sintética de ceros y unos.
Merge: en la virtualidad de lo real
Algunos años atrás intuíamos el advenimiento de un mundo de realidad virtual casi imposible de distinguir con el real y concreto. Esta idea formó entonces parte de relatos de ciencia ficción y distopías inquietantes sobre el futuro. Pero, eso sí, siempre desde una concepción sensorial, aunque más no fuese visual y gráfica. De hecho uno sabía que aquello que distinguiría a un mundo de otro sería siempre la frontera del dispositivo utilizado: lo que había antes de colocarse un casco o lente pertenecería al mundo de lo real y aquello que ocurría luego de colocárselo pertenecería al mundo de lo virtual e ilusorio, una copia sintética de la realidad concreta y tangible.
Lo que no advertimos con demasiada conciencia fue cómo la fusión entre esas realidades, la concreta y la virtual, se daría en mayor medida dentro de un universo mental y cognitivo que en uno sensorial. Y además con la lentitud que tienen las verdaderas amenazas, aquello que se mueve tan lentamente que parece no moverse.
Hoy vivimos varias vidas a la vez, y la mayoría de ellas en niveles y planos de virtualidad. Aún hoy es posible distinguir una frontera entre ellas gracias al dispositivo como mediador. Sabemos (aunque lo olvidemos mientras estamos sumergidos) que nuestras vidas concretas están fuera del smartphone, tablet o PC y que nuestras vidas virtuales están dentro del universo de los dispositivos, muchas veces separadas entre sí en función de aplicaciones y plataformas para cada una de ellas. Saltar de la aplicación de Instagram a la de Twitter en un dispositivo no es solo un movimiento de dedos sobre una pantalla, también es saltar de una vida sintética a otra, de una encarnación digital a otra.
¿Pero qué sucederá cuando el dispositivo ya no evidencie la frontera, el final de un universo y el comienzo de otro? Porque más temprano que tarde, lo que entendemos por "dispositivos", no serán más que una serie de nano-ingenios que no podremos ver porque formarán parte de nosotros mismos, de nuestra propia conformación física. Dialogando directamente con la actividad eléctrica de nuestro cerebro y prescindiendo de la intermediación de nuestros sentidos recolectores de información o del sistema nervioso que transporta la información recolectada.
¿Será posible entonces distinguir tan claramente un universo de otro? O tal vez otras preguntas sean más urgentes: teniendo hoy la ventaja de dispositivos externos que nos marcan esa frontera ¿a qué universo le otorgamos más compromiso y atención? ¿No es acaso eso mismo lo que determina el grado de realidad individual?
En ocasiones la cultura popular exorciza muchos aspectos incómodos a través del humor. Y aquello de "Si voy a cenar y no subo una foto del plato a mis redes sociales ¿realmente fui a cenar?" es ya un chiste lo suficientemente viejo como para desafiarnos a otras preguntas frente al espejo.
Matar la muerte
Otro aspecto del conflicto y problemática detrás de las identidades digitales es la pérdida de un derecho presuntamente adquirido desde el comienzo de las mismas: el derecho a no ser.
No se habla mucho de la muerte. Tampoco de la digital. Y eso es algo que comparten ambos mundos.
Unos cinco mil años atrás ya los rituales funerarios egipcios pretendían impedir la degradación natural de los cuerpos mediante procesos de momificación. Este vínculo con la inmortalidad estaba únicamente al alcance de los individuos más destacados y poderosos de su entramado social. Hoy, cualquier individuo egipcio con alguna identidad digital representada en un perfil online puede estar seguro de que en caso de morir verá momificados sus avatares digitales por defecto, salvo que previamente tome los trabajosos y complejos recaudos para evitarlo.
Por lo general los individuos no tenemos la posibilidad de planificar más allá de nuestro propio deceso, eso es más bien algo que quienes nos sobreviven hacen por nosotros. Pero el derecho a no existir online una vez producida nuestra partida física requiere una serie de documentos, informaciones o autorizaciones previamente transmitidas por el futuro muerto.
Otras veces -la mayoría, por cierto- nadie toma cartas en este asunto. La muerte digital da mucho trabajo y nadie quiere pensar demasiado en ello. En eso ambas vidas se parecen y mucho. Pero morir digitalmente es casi tan inalcanzable como vivir para siempre en éste, el lado concreto de las cosas.
Ricardo Fort, ese excéntrico personaje argentino fallecido hace ya varios años, tuvo una efímera pero intensa vida digital representada, especialmente, en su perfil de Twitter. Ese perfil, aún abierto, funciona todavía como un recordatorio activo In Memoriam de su derroche de coyunturales excesos verbales. Se lo cita, se interactúa en modo póstumo con sus tweets sin la menor sensación de profanación, algo que seguramente nos costaría más hacer sobre el cajón abierto de su degradada realidad concreta.
El tesoro de los inocentes
No hay descanso ni paz posible para las identidades digitales o las huellas que una vida concreta haya dejado en el universo de la virtualidad. Nunca la hubo. Y si bien también podríamos acordar que Charles Dickens o Miguel de Cervantes aún viven en sus obras, los muertos de mañana hablarán cada vez más por sí mismos. Y eso sí es algo nuevo. Los primeros registros fonográficos aparecieron con un temor paralelo a la idea de reproducir la voz de alguien que ya no estuviese entre nosotros. Pero nunca antes en la historia tuvimos tal magnitud de archivo visual y sonoro (ahora digitalizado y disponible para cualquiera) de futuras vidas apagadas.
Una entrevista grabada en 2017 con el Indio Solari, un artista habitualmente interesado en reflexionar sobre los hilos invisibles detrás del arte y sus emociones, lo muestra particularmente conmovido frente al entonces reciente fallecimiento de David Bowie y la conciencia de su propia finitud.
Su interlocutor, Mario Pergolini, advierte la emoción y pregunta "¿Qué te emociona?" Luego de unos segundos cargados de silencio Solari responde entre lágrimas y una voz entrecortada: "es una oportunidad muy especial la muerte…para liberarte de tus compromisos…y hacer lo que quieras".
Hay un yo finito, implacablemente finito. Lo tenemos tan claro que tal vez por eso tengamos la inclinación a evitar el tema. Pero ¿qué hay de los otros que también somos? ¿qué elegimos para esos? Ningún proceso posterior pareciera colaborar en su reciclado al servicio de la propia vida del universo digital. Y tal vez ahí esté la clave de aquello que diferencia una vida de algo que apenas la emula, cada vez más cerca pero siempre inevitablemente lejos. Aunque por momentos alguno de los diversos yo que nos conforman a cada uno de nosotros parezca olvidarlo.
¿Han estado alguna vez frente la sospecha de que alguien cuyo nombre no arroja resultados en Google tal vez no exista? Quiero decir, pensemos en alguna necesidad hipotética o un mero impulso por saber qué información puede arrojar un buscador detrás del nombre de una persona:
Desde algunos años a esta parte lo más frecuente es que el resultado nos arroje una serie de informaciones asociadas a cualquier nombre ingresado al universo en línea. Mucho más si ese nombre es un nombre muy corriente que no podemos vincular en la búsqueda a alguna otra cosa. Si el objeto de nuestra hipotética búsqueda fuese "María Gómez" posiblemente el desafío residiese en saber cuál de las decenas o centenares de "Maria Gómez" que nos devuelve la red es la persona que buscamos. Si la hipotética búsqueda ingresada fuese "Teófilo Erkoreka" nos veríamos demasiado tentados a inferir que no existe alguien con ese nombre porque la búsqueda no arroja ningún resultado preliminar de una persona con ese nombre.
Es cierto que Teófilo nunca fue un nombre muy corriente y menos aún en nuestros días. También que suele encontrarse más frecuentemente asociado a apellidos castizos que a apellidos de origen vasco. Pero ¿acaso la ausencia de un registro online nos asegura su inexistencia? No. Y también sí. Tal vez la respuesta a esta interrogante dependa de qué entendemos hoy por existencia…
A través de la historia las sociedades organizadas fueron implementando diversos mecanismos de reconocimiento de aquellos individuos que las conformaban. Desde los rudimentarios censos de la Antigua Roma y las numerosas comarcas de su Imperio a los procesos de documentación civil que fueron sofisticándose en el tiempo. De aquellas libretas de papel con un nombre anotado en ellas, y un sello que certificaba la autenticidad del las mismas, a las tarjetas de plástico con huella dactilar y chip incorporado, todas han sido formas de ordenar la identificación de los individuos que integran una determinada red de organización social. No solo permitía y permite acreditar oficialmente a una persona en tanto individuo particular sino también el reconocimiento de su existencia frente a una sociedad organizada.
Permítame decirle que Ud. no existe…
El mundo organizado que hemos decidido construir -o al menos lo que fue derivando de nuestras decisiones- lleva a un extremo la idea de "otredad", del otro como ser que valida nuestra existencia. Esto siempre fue así, claro. Sé que soy porque hay un otro que no soy.
Pero desde el momento en que comenzamos a construir sofisticados métodos y estructuras de organización social, más de un individuo en el mundo se ha enfrentado a la surrealista experiencia de escuchar cómo otro individuo le informa que "no existe" por el mero hecho de estar indocumentado. Por supuesto, la existencia concreta de alguien no se valida en un documento. Pero sí es cierto que hemos construido organizaciones sociales que requieren una identificación documentada para acceder a los beneficios y obligaciones que presupone integrar y pertenecer a un colectivo organizado. Y si bien no me ha tocado personalmente, puedo asegurar que acreditar la propia existencia frente a una sociedad organizada va mucho más allá de presentarse diciendo "Yo soy, y estoy aquí frente a Ud. como prueba irrefutable de ello".
¿O sí?
Hoy se da la paradoja de que es muy difícil creer en la existencia de alguien cuya identidad no tiene el eco de un perfil online pero no es tremendamente sencillo atribuir existencia a identidades falsas por el simple hecho de presenciar un perfil online bien construido. Sumemos a eso la idea cada vez más asentada de que conocer las huellas digitales de un individuo o entidad equivale a conocerla.
La identidad digital no solo no equivale a la identidad 2.0 de una entidad física, tampoco se relaciona en número ya que una misma entidad física puede tener muchas identidades digitales diferentes y coexistiendo al mismo tiempo.
Pensamos en la idea de avatar como la representación gráfica de un usuario. Pero ese concepto, cuyo origen se remonta al hinduismo y las distintas encarnaciones terrestres del dios Visnú, también comprende la personalidad que se ejerce respecto de una identidad digital. Es decir, un avatar no tiene por qué ser necesariamente una idea alejada en extremo de nuestra verdadera identidad, puede ser concordante con ella. Tanto que, si decidimos mirarlo con honestidad, no hay representación digital de nuestra identidad que no sea en algún punto la representación de una parte de nosotros o incluso la puesta en escena de una breve ficción sobre nosotros mismos.
No es un secreto para nadie que por lo general nos vemos mucho peor que lo que muestran nuestras fotos de Instagram, que somos mucho menos ingeniosos que nuestra última observación en Twitter o que tenemos un recorrido laboral o profesional menos coherente de lo que muestra nuestro perfil de LinkedIn.
Nuestras identidades digitales nos permiten elegir quiénes o cómo queremos ser a cada momento. Con una libertad y plasticidad mayor a la que nos podemos permitir en nuestras identidades físicas, tan llenas de condicionamientos más difíciles de enfrentar y reconocer.
La identidad digital nos permite más que nunca ofrecer una versión editada de nosotros mismos. Pero también con huellas más perennes, más difíciles de lavar en el implacable olvido…
Tal como ocurre con una bolsa de plástico en el mar, las identidades digitales van dejando un sedimento de información que lejos de degradarse y reconvertirse va fosilizando partes de uno mismo en el gran océano de la información sintética de ceros y unos.
Merge: en la virtualidad de lo real
Algunos años atrás intuíamos el advenimiento de un mundo de realidad virtual casi imposible de distinguir con el real y concreto. Esta idea formó entonces parte de relatos de ciencia ficción y distopías inquietantes sobre el futuro. Pero, eso sí, siempre desde una concepción sensorial, aunque más no fuese visual y gráfica. De hecho uno sabía que aquello que distinguiría a un mundo de otro sería siempre la frontera del dispositivo utilizado: lo que había antes de colocarse un casco o lente pertenecería al mundo de lo real y aquello que ocurría luego de colocárselo pertenecería al mundo de lo virtual e ilusorio, una copia sintética de la realidad concreta y tangible.
Lo que no advertimos con demasiada conciencia fue cómo la fusión entre esas realidades, la concreta y la virtual, se daría en mayor medida dentro de un universo mental y cognitivo que en uno sensorial. Y además con la lentitud que tienen las verdaderas amenazas, aquello que se mueve tan lentamente que parece no moverse.
Hoy vivimos varias vidas a la vez, y la mayoría de ellas en niveles y planos de virtualidad. Aún hoy es posible distinguir una frontera entre ellas gracias al dispositivo como mediador. Sabemos (aunque lo olvidemos mientras estamos sumergidos) que nuestras vidas concretas están fuera del smartphone, tablet o PC y que nuestras vidas virtuales están dentro del universo de los dispositivos, muchas veces separadas entre sí en función de aplicaciones y plataformas para cada una de ellas. Saltar de la aplicación de Instagram a la de Twitter en un dispositivo no es solo un movimiento de dedos sobre una pantalla, también es saltar de una vida sintética a otra, de una encarnación digital a otra.
¿Pero qué sucederá cuando el dispositivo ya no evidencie la frontera, el final de un universo y el comienzo de otro? Porque más temprano que tarde, lo que entendemos por "dispositivos", no serán más que una serie de nano-ingenios que no podremos ver porque formarán parte de nosotros mismos, de nuestra propia conformación física. Dialogando directamente con la actividad eléctrica de nuestro cerebro y prescindiendo de la intermediación de nuestros sentidos recolectores de información o del sistema nervioso que transporta la información recolectada.
¿Será posible entonces distinguir tan claramente un universo de otro? O tal vez otras preguntas sean más urgentes: teniendo hoy la ventaja de dispositivos externos que nos marcan esa frontera ¿a qué universo le otorgamos más compromiso y atención? ¿No es acaso eso mismo lo que determina el grado de realidad individual?
En ocasiones la cultura popular exorciza muchos aspectos incómodos a través del humor. Y aquello de "Si voy a cenar y no subo una foto del plato a mis redes sociales ¿realmente fui a cenar?" es ya un chiste lo suficientemente viejo como para desafiarnos a otras preguntas frente al espejo.
Matar la muerte
Otro aspecto del conflicto y problemática detrás de las identidades digitales es la pérdida de un derecho presuntamente adquirido desde el comienzo de las mismas: el derecho a no ser.
No se habla mucho de la muerte. Tampoco de la digital. Y eso es algo que comparten ambos mundos.
Unos cinco mil años atrás ya los rituales funerarios egipcios pretendían impedir la degradación natural de los cuerpos mediante procesos de momificación. Este vínculo con la inmortalidad estaba únicamente al alcance de los individuos más destacados y poderosos de su entramado social. Hoy, cualquier individuo egipcio con alguna identidad digital representada en un perfil online puede estar seguro de que en caso de morir verá momificados sus avatares digitales por defecto, salvo que previamente tome los trabajosos y complejos recaudos para evitarlo.
Por lo general los individuos no tenemos la posibilidad de planificar más allá de nuestro propio deceso, eso es más bien algo que quienes nos sobreviven hacen por nosotros. Pero el derecho a no existir online una vez producida nuestra partida física requiere una serie de documentos, informaciones o autorizaciones previamente transmitidas por el futuro muerto.
Otras veces -la mayoría, por cierto- nadie toma cartas en este asunto. La muerte digital da mucho trabajo y nadie quiere pensar demasiado en ello. En eso ambas vidas se parecen y mucho. Pero morir digitalmente es casi tan inalcanzable como vivir para siempre en éste, el lado concreto de las cosas.
Ricardo Fort, ese excéntrico personaje argentino fallecido hace ya varios años, tuvo una efímera pero intensa vida digital representada, especialmente, en su perfil de Twitter. Ese perfil, aún abierto, funciona todavía como un recordatorio activo In Memoriam de su derroche de coyunturales excesos verbales. Se lo cita, se interactúa en modo póstumo con sus tweets sin la menor sensación de profanación, algo que seguramente nos costaría más hacer sobre el cajón abierto de su degradada realidad concreta.
El tesoro de los inocentes
No hay descanso ni paz posible para las identidades digitales o las huellas que una vida concreta haya dejado en el universo de la virtualidad. Nunca la hubo. Y si bien también podríamos acordar que Charles Dickens o Miguel de Cervantes aún viven en sus obras, los muertos de mañana hablarán cada vez más por sí mismos. Y eso sí es algo nuevo. Los primeros registros fonográficos aparecieron con un temor paralelo a la idea de reproducir la voz de alguien que ya no estuviese entre nosotros. Pero nunca antes en la historia tuvimos tal magnitud de archivo visual y sonoro (ahora digitalizado y disponible para cualquiera) de futuras vidas apagadas.
Una entrevista grabada en 2017 con el Indio Solari, un artista habitualmente interesado en reflexionar sobre los hilos invisibles detrás del arte y sus emociones, lo muestra particularmente conmovido frente al entonces reciente fallecimiento de David Bowie y la conciencia de su propia finitud.
Su interlocutor, Mario Pergolini, advierte la emoción y pregunta "¿Qué te emociona?" Luego de unos segundos cargados de silencio Solari responde entre lágrimas y una voz entrecortada: "es una oportunidad muy especial la muerte…para liberarte de tus compromisos…y hacer lo que quieras".
Hay un yo finito, implacablemente finito. Lo tenemos tan claro que tal vez por eso tengamos la inclinación a evitar el tema. Pero ¿qué hay de los otros que también somos? ¿qué elegimos para esos? Ningún proceso posterior pareciera colaborar en su reciclado al servicio de la propia vida del universo digital. Y tal vez ahí esté la clave de aquello que diferencia una vida de algo que apenas la emula, cada vez más cerca pero siempre inevitablemente lejos. Aunque por momentos alguno de los diversos yo que nos conforman a cada uno de nosotros parezca olvidarlo.
Recibí las columnas de Salva en tu correo!
#NmVp
Nuevos Medios, Viejas Preguntas
Agendá cita con tu Link jockey predilecto: Salva Banchero edita la nueva Newsletter de Amenaza Roboto.
Tus datos no serán vendidos, rentados ni cedidos. Sólo el personal de Amenaza Roboto podrá tener acceso a ellos, en el marco de sus funciones.
Áreas a explorar
Contenidos XS de Amenaza Roboto
Tech & Twitter
Ideas breves sobre la tecnología y la sociedad.
Roboto News
Noticias tech en 3 minutos. Dale play!
Que comience el diálogo